El fenómeno del narcotráfico en América Latina, y particularmente en Ecuador, muestra con claridad que las organizaciones criminales no buscan capturar el Estado ni gobernar sus instituciones. Su objetivo no es administrar el aparato estatal ni asumir funciones de soberanía; lo que persiguen es condicionar el funcionamiento del Estado para garantizar impunidad y operatividad. Esta dinámica se sustenta en una lógica económica y política: el control total de las instituciones es costoso, genera exposición internacional, provoca sanciones y reduce la discreción necesaria para mantener las cadenas de producción, transporte y lavado de activos.
En realidad, el narcotráfico se sostiene en la cooptación parcial y selectiva de autoridades estratégicas —policías, militares, jueces, funcionarios portuarios o municipales— para asegurar rutas, protección y acceso a infraestructura sin enfrentar la carga de administrar un Estado. Este patrón se observa de manera consistente en la región: en Colombia, tras el aprendizaje de los carteles de Medellín y Cali en los años ochenta; en México, con Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación evitando gobernar abiertamente, pero manteniendo influencia local; en Ecuador, donde la violencia se concentra en puertos y corredores estratégicos; y en Brasil, donde las facciones que controlan territorios en las favelas no buscan sustituir al Estado, sino operar bajo su sombra.
En Ecuador, el aumento de la violencia criminal ha detonado un debate jurídico y político sobre si el país vive condiciones compatibles con un Conflicto Armado No Internacional (CANI). Diversos juristas y analistas sostienen que la organización jerárquica y la capacidad bélica de las bandas criminales cumplen los estándares del Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y el Protocolo II adicional, lo que habilitaría la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esta interpretación no implica reconocer soberanía a los grupos delictivos; más bien, permitiría al Estado reforzar la protección de la población civil y regular el uso de la fuerza en un marco jurídico claro.
La Corte Constitucional del Ecuador ha sido enfática en que cualquier declaratoria de CANI debe estar respaldada por evidencia objetiva y verificable de control territorial y estructura armada. En sus fallos más recientes (2023-2024), la Corte ha resaltado la importancia del control civil y judicial de las operaciones, así como de la proporcionalidad y temporalidad en el uso de la fuerza, en coherencia con los estándares internacionales.
El concepto de CANI, desarrollado en el Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II adicional de 1977, es fundamental para comprender y responder a contextos de violencia organizada que superan los umbrales de disturbios internos. Su aplicación en América Latina, como en Colombia, evidencia cómo este marco jurídico permite proteger a la población civil y limitar la barbarie en contextos complejos. Sin embargo, el reconocimiento de un CANI en Ecuador no significa que los grupos criminales estén en capacidad de “tomar el poder”; al contrario, refuerza la necesidad de respuestas inteligentes, coordinadas y respetuosas del Estado de derecho.
La violencia organizada también ha visibilizado el reclutamiento forzoso de niñas, niños y adolescentes por parte de estas organizaciones. En Ecuador, investigaciones recientes evidencian cómo menores son utilizados como mano de obra barata para micro tráfico, transporte de drogas, sicarito y tareas logísticas, especialmente en zonas urbanas marginales y corredores estratégicos. Esta práctica se alimenta de factores estructurales como pobreza, exclusión educativa, falta de oportunidades laborales y ausencia de programas comunitarios de protección.
El Estado ha respondido con reformas a la Ley de Integridad Pública, endureciendo penas para delitos vinculados a corrupción, crimen organizado y reclutamiento de menores. No obstante, el aumento de penas sin políticas preventivas integrales no ha demostrado ser una respuesta efectiva. Experiencias regionales demuestran que el punitivismo aislado rara vez logra resultados sostenibles y, con frecuencia, traslada el riesgo hacia los eslabones más vulnerables de la cadena criminal: adolescentes y jóvenes en situación de exclusión.
Punitivismo: un mensaje político, no una solución
El Estado ha respondido con reformas legales que endurecen las penas para delitos de corrupción, crimen organizado y reclutamiento de menores. Sin embargo, estas reformas tienen una baja capacidad disuasoria si no se acompañan de políticas preventivas integrales. La evidencia regional es contundente: el punitivismo aislado rara vez logra resultados sostenibles y, con frecuencia, traslada el riesgo hacia los eslabones más vulnerables, como los adolescentes en situación de exclusión.
Es crucial subrayar que incrementar los años de privación de libertad para adolescentes no detendrá el reclutamiento forzado: la evidencia comparada no muestra un efecto disuasorio sostenido y, por el contrario, puede agravar la exclusión y la reincidencia. Tampoco cambiará las estrategias del narcotráfico, que se adaptan sustituyendo rápidamente a los jóvenes detenidos y desplazando el riesgo hacia otros menores. Sin prevención focalizada, rutas de protección, alternativas educativas y laborales, justicia especializada y persecución efectiva de mandos y finanzas criminales, el flujo de reclutamiento continuará.
Esta estrategia punitiva, aunque útil para enviar un mensaje político de fuerza y control, tiene efectos limitados si no se acompaña de inversión social, programas educativos, empleo juvenil y fortalecimiento institucional. La respuesta efectiva al reclutamiento forzoso requiere abordar sus causas estructurales y no solo castigar sus manifestaciones.
Los estudios más recientes de Lessing (2021), Prieto-Curiel et al. (2023, 2025) y Durán-Martínez (2018) coinciden en que el combate al narcotráfico debe ser integral. Requiere inteligencia, control financiero, reducción del reclutamiento y políticas preventivas con enfoque en derechos humanos. Las políticas de “guerra total” han demostrado ser contraproducentes: incrementan los niveles de violencia, debilitan el tejido social y fortalecen las redes de corrupción que sostienen el poder criminal.
El gran desafío para Ecuador y la región no es enfrentar un narcotráfico con vocación de captura del Estado, sino desmantelar las redes que lo condicionan, corrompen y erosionan desde dentro. El fortalecimiento institucional, la cooperación internacional, la transparencia en las operaciones y el respeto irrestricto a los derechos humanos son pilares indispensables para una respuesta legítima y efectiva.
En definitiva, el narcotráfico no necesita el poder político para operar; necesita un Estado lo suficientemente débil para ser manipulado y lo suficientemente funcional para garantizarle corredores, protección e impunidad. Reconocer esta realidad es clave para diseñar estrategias que no solo contengan la violencia, sino que recuperen para la ciudadanía el control de los territorios, las instituciones y la confianza en el Estado. Los cárteles utilizan corrupción selectiva y violencia focalizada para condicionar instituciones estatales, sin interés en capturarlas. En este contexto, la guerra se normaliza como instrumento político, y el marco jurídico internacional enfrenta tensiones por la pérdida de claridad entre combatientes y no combatientes. Se destaca la urgencia de estrategias integrales que combinen inteligencia, prevención social, inversión en desarrollo y el fortalecimiento institucional con enfoque de derechos humanos.
El control de constitucionalidad, ejercido por la Corte Constitucional del Ecuador, es clave para definir los límites de las declaraciones de estado de excepción y conflicto armado interno:
En sus fallos de 2023 y 2024, la Corte ha condicionado el uso de la fuerza a criterios de proporcionalidad, temporalidad y respeto a los derechos humanos.
Ha enfatizado que la declaratoria de CANI no puede ser una decisión discrecional del Ejecutivo, sino que requiere justificación objetiva, evidencias verificables de control territorial y de organización armada de las bandas criminales.
También ha señalado que el uso de fuerzas armadas en seguridad interna debe estar sujeto a estándares internacionales y bajo control civil y judicial.






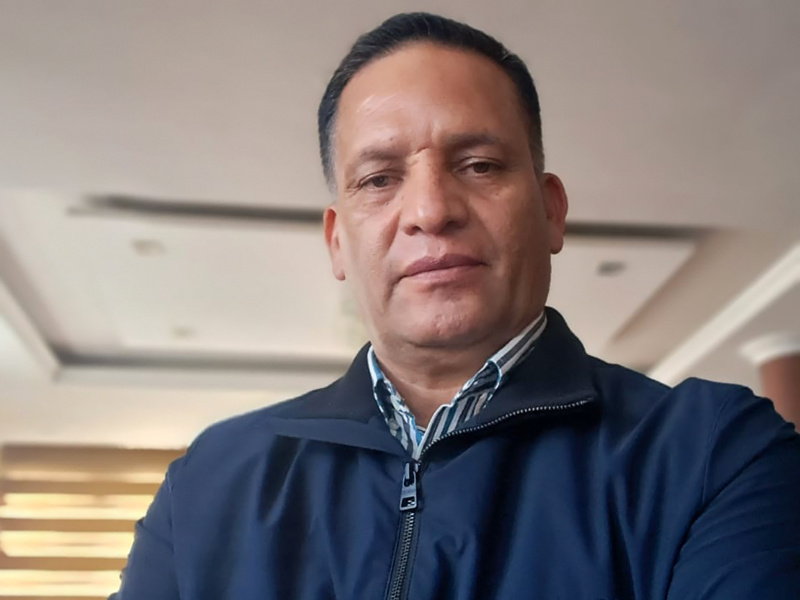
0 comentarios