Un vasto debate sobre la denominada “tanatopolítica” del más destacado de sus gestores, el filósofo camerunés, Achile Mbembe, en su libro Necropolítica ha sido motivo de un sinnúmero de reflexiones por parte de varios investigadores y académicos. De acuerdo al autor, el poder y la violencia son evidentes en las formas de control y gestión de la muerte en su visibilidad o invisibilidad y la forma en la que se la utiliza para controlar y disciplinar a las poblaciones.
En este sentido, si se entiende el manejo de la vida y la muerte en sociedades con conflictos complejos, y en el caso concreto de nuestro país, el proceso de criminalización del Estado y el elevado número de muertes violentas, cobra plena vigencia el debate de la tanatopolítica.
Así, Ecuador ha sido considerado el país más violento de América Latina, de acuerdo al Informe del 2024 de la organización Insight Crime. Esto no solo debido a la grave crisis de inseguridad, derivada de un conflicto multidimensional que vive el país durante las últimas décadas, sino particularmente por la detonación de una crisis de inseguridad sin precedentes que ha teñido sus propias particularidades, en respuesta a las dinámicas de inestabilidad y mutación de la organización del trabajo criminal a nivel global.
Los diversos sentidos de la muerte, que rebasan los hallazgos de la propia realidad, son construidos por las prácticas de discursivas (en medios de comunicación tradicionales, redes sociales, actos de habla de ciudadanos, grupos sociales, políticos, institucionales, gubernamentales, entre otras) que no son sino formas de configurar con distintas materialidades: por ejemplo: audios, videos, chats, creencias, mitos y rituales. Así se puede contrastar el vestirse de negro en pomposos funerales, frente a bailar cargando un féretro en círculos, con música propia de la estética criminal, acompañada de tiros al aire. De hecho, los significados que se asignan y asocian con la muerte varían por grupo social, territorio, cultura. En fin, coexisten distintas formas comprenderla y vivirla, desde la relación de discurso y coyuntura conjuntamente con las acciones comunicativas asociadas que, sobre dicha realidad, se tejen.
En nuestro país, de manera particular, la naturalización de la muerte, en actos violentos- espeluznantes, como macabros relatos visuales, donde cuerpos mutilados, esvicerados, decapitados son casi corporalidades desprovistas de sentido- principalmente derivados de las acciones de los diversos actores criminales se ha convertido en una forma de ejercicio de poder y de gestión y reproducción de miedo en todos los niveles de la sociedad, pero un miedo que produce morbosidad. De otro lado, la respuesta estatal – aunque en escala menor- ha sido la de neutralizar a los actores criminales mediante muertes rápidas por armas de fuego.
Cabe señalar que la ficha de la muerte pasa de un tablero a otro, y ella condensa, por tanto, el ejercicio de relaciones de poder. Estas relaciones de vida/ muerte también sirven para definir las posiciones de poder de criminal cuando hay disputas para el logro de liderazgos entre dichos grupos frente a mercados criminales, pero también en contra de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que al ser parte del aparataje estatal son increpadas por los grupos criminales en su capacidad de fuego y eficiencia de respuesta.
A esto hay que añadir que no solo se trata de un ejercicio lineal entre actores criminales y entre ellos versus el Estado, sino de víctimas colaterales a la dinámica demencial de violencia cuya culminación es la muerte (niños, adolescentes, mujeres, poblaciones vulnerables) que van incrementándose. El epicentro de la muerte no es únicamente el derivado de las confrontaciones entre grupos criminales por territorios, rutas, negocios ilícitos, sino el fruto del desplazamiento y consolidación de una delincuencia que va tomando cuerpo en diversos puntos de las ciudades del país y pretenden condensar una especie de “estado público de la muerte”.
De todos modos, en las dinámicas expuestas subyace el sentido de control social sea de carácter legal o ilegal, en donde la vida, la muerte y los cuerpos se inscriben en la lógica del poder.
Finalmente, cabe las interrogantes: ¿hacer morir o dejar vivir? en manos de quién está y para qué? ¿Quién administra o configura la agenda para administrar la vida y la muerte: los actores criminales o el Estado? ¿El proceso de la muerte se sigue considerando un acto individual o actos comunitarios?








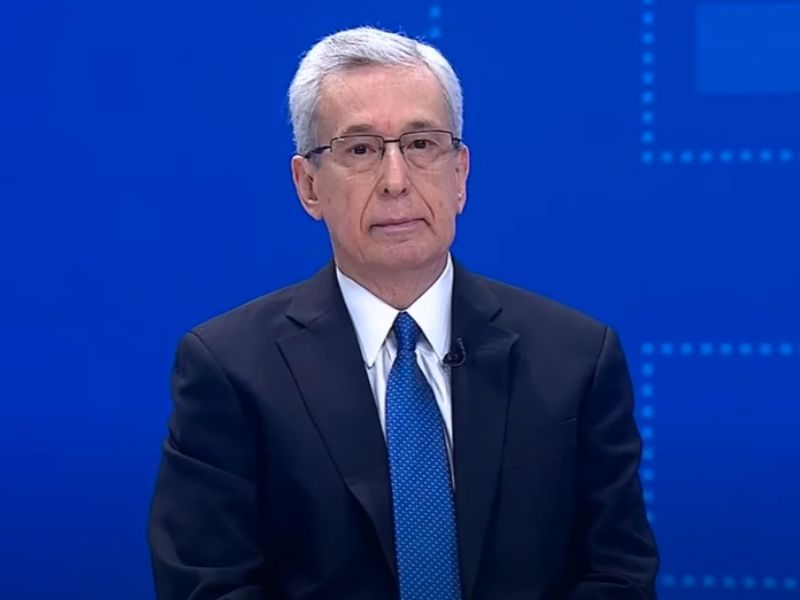


0 comentarios